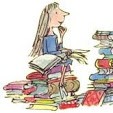Mucho antes de que la cultura
popular consagrara la figura de la mujer que aguarda el retorno del héroe
aventurero, los clásicos trataron este motivo con la belleza y perfección que
les es propia. Tendrán ustedes en mente, imagino y espero, la homérica historia
de Penélope tejiendo y destejiendo durante -¡ahí es nada!- dos décadas. Menos
conocida es la leyenda de Ceix y Alción, que Ovidio incluyó en sus Metamorfosis y que Irene Vallejo, como
ya hizo con la Eneida en El silbido del arquero, reelabora en un
cuento tan hermoso por fuera como por dentro: La leyenda de las mareas mansas.
Con el talento lírico que ya
demostró en la citada novela, Irene Vallejo adereza el relato ovidiano y lo
adorna con ropajes de cuento popular, de esos que a todos nos encantaba
escuchar o leer de niños bien arropados en la cama, mientras fuera arreciaba el
temporal. Añade, por ejemplo, unos cuantos apóstrofes al lector que, lejos de
romper la ilusión poética, nos convierten en cómplices de una hermosa historia
de amor y de muerte, naufragios fatídicos, esperas vanas, sueños poco
reparadores y, faltaría más, alguna que otra metamorfosis en martín pescador.
Si todo ello viene, además,
vestido con las elegantes ilustraciones de Lina Vila, hermosas acuarelas en los
tonos azules y anaranjados del martín pescador, una no puede hacer más que instarles a conseguir
este precioso volumen y, por supuesto, susurrarles que lean, lean y vean,
vean...